No podemos decir cuál es el libro que más nos ha gustado de todos los que hemos leído. Y si lo hacemos, no estamos siendo justos, ni tampoco sinceros. Hay unos cuantos, eso sí, que pasan a una categoría superior, a un lugar mental que reservamos para los que nos han llegado al alma. Son esos que sentimos la imperiosa necesidad de recomendar o de regalar, para compartir el gozo intelectual que nos han proporcionado, como compartimos el placer de la comida sentados a la mesa con las personas que amamos.
Creo que sucede como con la diferencia que hacemos entre nuestros hijos y los hijos de los demás: jamás pensaremos “prefiero a este hijo sobre el resto de mis hijos”, pero no nos avergüenza reconocer que siempre escogeremos a nuestros hijos ante una multitud de niños, los conozcamos o no.
“El olvido que seremos” pertenece, al menos en mi caso, a esa categoría superior que he mencionado más arriba. Es decir, pasa a la condición de “hijo”. Me siento tentado a escogerlo sobre el resto, pero inmediatamente percibo lo absurdo de mi elección, porque se agolpan en mi cerebro, ofendidos por el agravio, otros “hijos”: Bésame mucho, de Carlos González, David Copperfield, de Charles Dickens, El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger, El evangelio según Jesucristo, de José Saramago, La elegancia del erizo, de Muriel Barbery, La madre, de Pearl S. Buck, La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro, Los santos inocentes, de Miguel Delibes, Momo, de Michael Ende, Mujer de verso en pecho, de Gloria Fuertes, Nada, de Carmen Laforet, Paraíso inhabitado, de Ana María Matute, Pequeños delitos abominables, de Esther Tusquets, Un perro, de Alejandro Palomas y tantas y tantas joyas que dan sentido a saber leer.
Volvamos a mis hij@s. No son iguales entre sí, como tampoco lo son los libros antes mencionados, pese a ser de lo mejor que he leído. Pues bien, “El olvido que seremos”, pese a que es más, muchísimo más que un libro de educación, cumple, en mi opinión, el cometido de demostrar cómo es el trato que deberíamos tener con nuestros hijos. Y por eso lo he archivado en una “estantería” que reservo en mi cabeza para los libros que nos ayudan (queriéndolo o no) a ser mejores padres, como sucede con Bésame mucho, con David Copperfield, con La sonrisa etrusca, con Momo o con Paraíso inhabitado.
Me siento tentado de explicar con pelos y señales por qué me parece tan maravilloso el libro “El olvido que seremos”, pero no lo haré. Podría, por ejemplo, incluir aquí una larga lista de memorables frases que aparecen en él, y que guardo como oro en paño, como “El mejor método de educación es la felicidad” (una de tantas genialidades de Héctor Abad Gómez, el ejemplar padre del autor del libro), o «Cuando estaban separados,
En todo caso, hay un motivo importante por el que traigo a mi humilde blog esta (seudo)reseña. Resulta que los padres de Héctor Abad Faciolince (@hectorabadf), el autor del libro, tenían claro que jamás hay que obligar a un niño a comer. Sin habernos leído ni al pediatra Carlos González (Mi niño no me come) ni a mí (Se me hace bola), sabían que la norma más importante de la alimentación infantil es el respeto. Sin amenazas, sin coacciones, sin mentiras, sin premios, sin castigos. Lean:
“Cuando volvíamos a Medellín, el sábado al anochecer, mi papá ya me estaba esperando en la casa del abuelito Antonio. Me recibía con grandes carcajadas, exclamaciones, besos atronadores y abrazos de asfixia. Después del saludo me cogía por los hombros, se ponía en cuclillas, me miraba a los ojos, y me hacía la pregunta que más rabia le podía dar al abuelo:
—Bueno, mi amor, dime una cosa: ¿cómo se portó el abuelo?
No le preguntaba al abuelo cómo me había manejado yo, sino que era yo el juez de esos paseos. Mi respuesta era siempre la misma, «muy bien», y eso atenuaba la indignación del abuelito. Pero una vez yo – un niño de siete años – levanté la mano abierta al frente de mi cuerpo y la moví de un lado a otro, en ese gesto que indica más o menos.
—¿Más o menos? ¿Por qué? – preguntó mi papá abriendo los ojos, entre asustado y divertido.
—Porque me obligó a tomarme la mazamorra.
El abuelito resoplaba indignado, y me decía una verdad que tengo que aceptar y que toda la vida ha sido uno de mis peores defectos: «¡Malagradecido!». Pero mi papá no le daba la razón sino que soltaba una carcajada feliz, me cogía de la mano y nos íbamos muy contentos para la casa, a leer en la biblioteca, o me llevaba a El Múltiple a comer un helado de vainilla con pasas, «para que se te olvide el sabor de la mazamorra». Después al llegar a la casa, les contaba a mis hermanas mi gesto con el abuelito, y movía la mano tiesa de un lado a otro, riéndose a las carcajadas de la cara de indignación que había puesto don Antonio. En mi casa nunca me obligaron a comerme nada y hoy en día como de todo. Menos mazamorra”.
No he probado nunca la mazamorra. De hecho, no había escuchado esa palabra en mi vida, hasta el punto que he tenido que buscar en Google en qué consiste. Aunque es lo de menos. Lo importante es la actitud de esos padres que “nunca me obligaron a comerme nada”, y la reacción que produjo en Héctor Abad Faciolince que su abuelo le obligara a comerse la mazamorra: una aversión duradera a esa receta. Si quieren argumentos científicos que justifiquen que la actitud de los padres de Héctor Abad Faciolince es la correcta, los tienen en Mi niño no me come, en Se me hace bola, o en el texto “No quiero que obliguen a comer a mi hijo en la escuela. ¿Qué puedo hacer?”. Si quieren valorar en su justa medida la lógica aplastante que guiaba a los padres de Héctor Abad Faciolince para educar a sus hijos, lean sin falta “El olvido que seremos”.
Estoy seguro de que dichos padres no pretendían sentar cátedra con su “método”, sencillamente hacían lo que creían que era lo correcto, sin más pretensiones, pero siempre abiertos al cambio, al diálogo. Algo que debemos aplicar también en la mesa con nuestros hijos. Mi mujer (Olga Ayllón) y yo tampoco queremos que nuestr@s hij@s recuerden nuestro modelo educativo. Queremos que lo olviden, que lo hagan suyo, que sientan que ha nacido de ellas mismas, como caminar, como dormir, como respirar. Ese es el olvido que seremos. Un olvido por el que merece la pena vivir.
Nota: muy agradecido a quien me recomendó, en mi cuenta de Facebook, con un énfasis imposible de olvidar, la lectura de este libro: Marta Cañete. Ha sido, parafraseando a Carlos González, “un regalo para toda la vida”.
Suscribirse a este blog: http://juliobasulto.com/novedad-suscripcion-a-mi-blog-a-traves-del-correo-electronico/
Próximos cursos o conferencias de Julio Basulto:
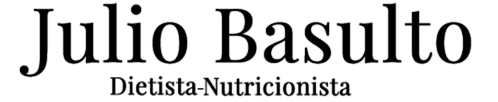





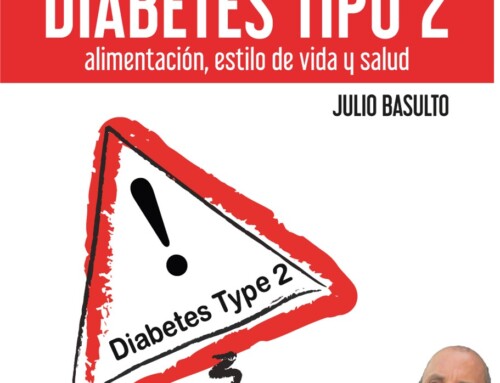













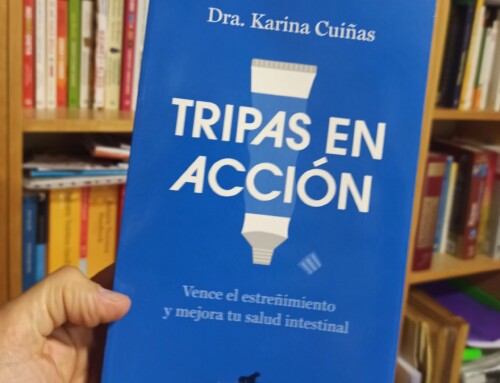
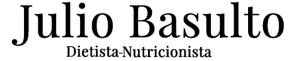
Debe estar conectado para enviar un comentario.